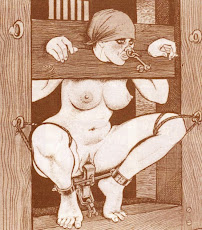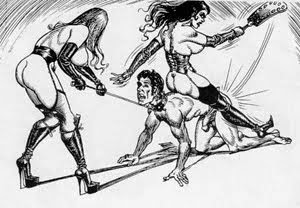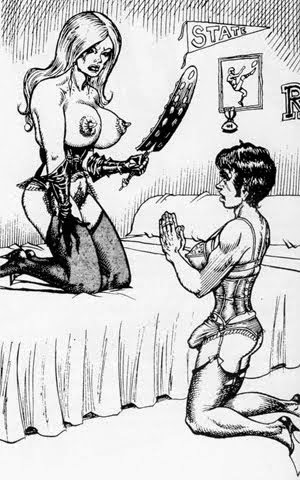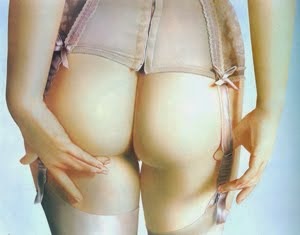Comprendiste que era un bombón al echarle el ojo en la oficina. Tan tímido. Te bastaba con mirarle ceñuda para que no se atreviera a replicarte. Por eso te marchaste a vivir con él. Siempre habías buscado algo parecido. Algunas quieren hombres muy hombres; trofeos de los que presumir ante las amigas.
Tú prefieres un calzonazos que no ose levantarte la voz ni te cree problemas. De machitos anda el mundo lleno para beneficiártelos cuando gustes, que no será tu cornudo consentido quien, por la cuenta que le tiene, se exponga a plantear una objeción.
Con machaconería programada le esculpiste en el cerebro tu superioridad. Metódicamente le repetías eres bobo, eres estúpido, no entiendes nada, eres un inútil, lo haces todo mal, te equivocas de continuo, no das una, no sé por qué te soporto, no me llegas ni a los tacones. Con posterioridad, le impusiste que lo reconociera. Eres un imbécil, reconócelo; no hay un tío más torpe que tú, reconócelo; no vales para nada, reconócelo. Y lo admitió. Fue tu primer triunfo.
Una noche lo dejaste en pelota y de rodillas. Ataste una cuerda por un lado a la pata de la cama y por el otro a su cuello. Sentada delante de él te sacaste las braguitas y las meciste a unos milímetros de su nariz. Huele, perrito, huele. Mmmm, perfume de coño fragancia divina. En su ímpetu por oler las
braguitas atirantaba la soga al límite. Tú las alejabas. ¿Quién es tu chochito preferido? Tú tú tú percutía él. Mucho tú tú tú pero no quieres ser mi poni. Sí que quiero. ¿Y por qué no llevas grabada mi marca? Lo desconcertaste. Házmela, te imploró. Bueno, te marcaré. Antes he de amordazarte por si gritas; las quemaduras duelen. Él dijo no gritaré. Tú te repetiste con una sonrisa interior gritarás gritarás. Te meteré las braguitas en la boca para que ahoguen el grito; pero he de mojarlas; si están secas el algodón te absorberá la saliva y sufrirás. Te sentaste en el váter, measte con las bragas puestas y se las introdujiste en la boca tras una exigua retorcedura. Para que no las escupiese utilizaste unos pantis a modo de mordaza. Con un clip compusiste una C provista de un rabo perpendicular para cogerla. La pusiste al rojo con un encendedor y se la estampaste en el flanco del glúteo derecho. Emitió
un alarido que las bragas rebajaron a borbor evanescente. Un ligero aroma a chamuscado te aduló el clítoris. Con otro clip hiciste una breve recta y se la cruzaste sobre la C para completar la E inicial de tu nombre.
Casi te habías corrido con sus espasmos bajo el metal candente, y no obstante, ¿qué era aquello? Una E poco perceptible. Tú querías más; que tu nombre sobresaliese, explotase en su piel igual que un anuncio de neón.
Le extrajiste las bragas. Ufano y lacrimoso dijo ahora llevo tu señal. Sonreíste y con el pie le atizaste unos golpecitos a derecha e izquierda en el pene, que aduro si se movía por la insólita tiesura. No, cariño. Esa letra es chiquitina y tú debes llevar mi nombre en cada poro. Iremos a casa de Eli. Alrededor de los pezones y del ombligo te tatuará un corazoncito con mi nombre. Y en el culete te tatuará también mi nombre, pero con letras a
prueba de ciegos para que hasta a distancia perciban que eres mío. Le emparedaste la pichula entre los pies y eyaculó un aluvión de leche aguanosa.
Día a día cultivabas el placer de vejarlo, mortificarlo mediante órdenes ridículas para sondear hasta dónde estaba dispuesto a hundirse por ti, aunque sabías que la degradación carece de fondo. Le lanzabas una pelota que perseguía a gatas por las habitaciones; le exigías mantener los ojos de par en par y le echabas el humo del cigarrillo sobre ellos; después de lavarte le sumergías la cabeza en el bidé hasta el borde de la sofocación; te meabas en su boca obstruyéndole la nariz para que se atragantase; le atabas las manos a la espalda y debía desvestirte con la dentadura sin rozar tu piel; entrabas dando portazos de mala hostia para acojonarlo; le escupías en el rostro y disfrutabas con la visión de la saliva resbalándole por el hocico; lo masturbabas en un vaso y le añadías el semen a su
café; con una cuchilla lo cortabas en un dedo para que se marease al fluir la sangre; lo obligabas a comer sin servirse de las manos; le chupabas la picha rozándosela con los dientes hasta irritársela y luego se la frotabas con alcohol para oírlo gritar. Y lo insultabas; barbaridades, monstruosidades, pestes. Cuanto más bestia, soez y denigrante era el insulto antes se le enarmonaba a él la pija. Y tú te lo pasabas la mar de bien enderezándole o encogiéndole el palito a tu antojo.
Como noches atrás, arrodillado, le ataste una soga al cuello y a la pata de la cama. Desnuda te sentaste frente a él y pusiste las piernas sobre sus hombros. La cabeza le quedó entre tus muslos. Delante de sus ojos tu vaina afeitada ejercía de imán. Abriste los labios menores, la rósea corola. Te masajeaste el estambre para que el rocío satinara los pétalos y atrajese a la abeja. Procedemos del agua; la humedad nos cautiva. Te acariciaste el pescuezo. Te pellizcaste los pezones. Te constreñiste las ubres. Oprimías su cabeza con los muslos y lo incitabas a lamerte el bollo. Él estiraba el cuello para tensionar
la cuerda al máximo, pero no lo alcanzaba. Tú te reías porque la soga, al clavársele en la carne, le hinchaba las venas y le congestionaba el rostro hasta adquirir un color púrpura. Retrocedía para rearmarse de oxígeno y reintentaba el asalto. Tu cáliz desprendía néctares cuyo aroma trastornaba a la pobre abeja. Por si no bastase le dijiste cómeme el chocho. Le dijiste cómeme el chocho que está calentito. Le dijiste méteme la lengua. Le dijiste hurga en mí. Le dijiste mátame de gusto. Le dijiste reviéntame de placer. La pobre abeja no podía alzar el vuelo; la soga le trababa las alas. Y le dijiste quiero que me folles hasta destrozarme. Y le dijiste quiero que me folles hasta partirme en dos. Y le dijiste me gustaría que tu picha fuese únicamente mía.
Él convino lo es. Y le dijiste quiero que me la metas hasta el alma. Y le dijiste quiero que explote en mí. Y le dijiste quiero que me llene el coño de leche. Y le dijiste quiero grabarle mi nombre para que se sepa que esta es la picha que me mata. Él convino grábale lo que desees. En su afán por libar el polen, atirantaba tanto la soga que su rostro se volvió rubí y las orejas le ardían. La pobre abeja se había obcecado olvidándose de respirar. Lo desataste y se abalanzó sobre ti. Le dijiste húndemela entera. Le dijiste rómpeme el chocho. Le dijiste rómpeme el chocho que no aguanto más. Y la abeja depositó sus mieles en tu celdilla.

(Texto compendiado del libro de José Mondelo Ni junio en París. Novela muy recomendable para todos los amantes del sadomasoquismo y la sumisión, por contener capítulos realmente fuertes de cornudos, humillación, feminización, etc.)