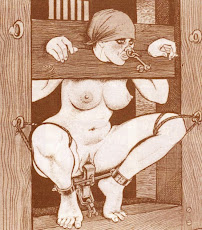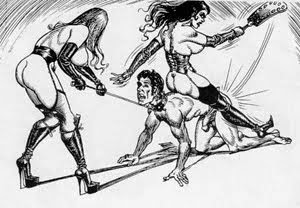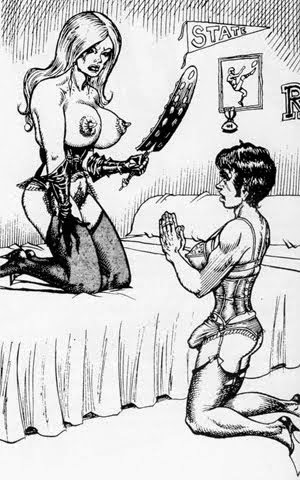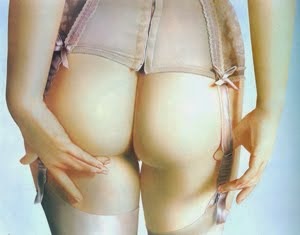Cuando desperté, con la cabeza pesada como un bombo, estaba en una habitación desconocida, tumbado en una cama, desnudo, boca arriba, con las manos y los pies atados a la cabecera y el fondo de la cama, que eran metálicos. Sentía una sensación fría. Muy, muy fría, que seguramente era lo que me había despertado. Entonces me di cuenta de que había una rubia, a la que nunca había visto, sentada en la cama. Era regordita, de unos treinta años, y en las manos tenía un par de bolsas de plástico llenas de cubitos de hielo. Una de ellas me la había puesto sobre el estómago y la otra en los huevos.
—Ha despertado —dijo en voz alta.
Entró la tía de la discoteca y empecé a recordarlo todo. Todo, menos cómo había llegado hasta allí.
Me lo explicó. Me había echado un somnífero en la última copa y me había traído para darme unas lecciones básicas de educación sobre cómo tratar a una mujer.
—Y de eso me voy a encargar yo —dijo la rubia—, que soy experta en niños rebeldes.
Aunque tenía la lengua pastosa quise hablar, pero la rubia me introdujo unos pantis en la boca y ya no pude preguntar nada.
—Como todavía estás adormilado tendremos que empezar despertándote y para eso nada mejor que escalfar un poco los huevos.
Sacó un cinturón fino y se lo dio a la morena mientras ella me rodeaba la cabeza con el brazo y con la mano me apretaba el panty dentro de la boca.
—Tomaremos precauciones porque esto va a doler un poquito —me advirtió con el tono que se usa para tranqui
 lizar a un niño.
lizar a un niño.La morena lanzó un cintarazo sobre mis genitales y me alcanzó de lleno. Vi las estrellas. Dejó una pausa larga, casi un minuto, antes del segundo cintarazo, que también me dio de lleno en la polla. El dolor era intenso. Después del quinto me corrían las lágrimas.
—Ahora ya estás despierto —dijo la rubia— para comprender que esta noche te has portado mal y que así no se trata a una chica.
Asentí vehementemente ante el temor de que volviesen a pegarme en los huevos con el cinto.
—Ya ves que es un caballero —le dijo a la morena—. Y ahora, para que veas que no somos vengativas, como la boca se te ha quedado seca, te la humedeceremos.
Me sacó los pantis y me ordenó mantener la boca muy abierta al tiempo que me tapaba la nariz para asegurarse mi obediencia.

Se pusieron las dos a mi lado, sus cabezas unos centímetros por encima de la mía, y por turno iban dejando resbalar la saliva de sus bocas que caía lentamente en la mía, saliva que yo, tal como me ordenaban, iba tragando.
—Y ahora una cucharada de azúcar para reponer fuerzas —dijo la rubia, y vació el contenido de una cuchara en mi boca.
Cuando me di cuenta de que era sal, quise escupirla, pero no pude hacerlo porque había vuelto a meterme los pantis en la boca. Aquello era insoportable.
—Esto es para que a partir de ahora seas más salado cuando le hablas a una chica. Y ahora ya solo falta lo que se les da a todos los chicos malos: el castigo y el premio.
Me puso unos grilletes antes de soltarme las ataduras que me ligaban a la cama y me obligó a volverme boca abajo.
La rubia cogió un látigo de nueve colas y comenzó a azotarme el culo mientras la morena, sentada en la cama, metía la mano bajo mi vientre y unos ratos me retorcía la polla y otros me apretaba los cojones.
Aquello duró un cuarto de hora. El dolor de huevos hacía que no sintiese los latigazos pero era insoportable.
—No llores que ahora tendrás el premio —me consoló la rubia—. Harás lo que querías hacer, echar un polvito. —Se volvió y dijo—: Ramón, ya puedes venir.
Entró un hombre desnudo, con el rostro oculto tras una capucha y la picha tiesa. Se colocó detrás de mí y sin que pudiera hacer nada por resistirme me folló por el culo y luego se la tuve que chupar bajo la amenaza de la rubia de que si no lo hacía me cortaría los huevos.
—¡Buen chico! —me dijo la rubia—. Ya has tenido tu castigo y tu premio. Sólo te falta un regalo para que te sirva de recuerdo sobre cómo de
 bes tratar a las tías. Pero, antes, bébete un refresco para mojar la garganta.
bes tratar a las tías. Pero, antes, bébete un refresco para mojar la garganta.Me dio un vaso grande de zumo de limón que bebí de una sentada para quitarme el gusto de la sal. Antes de un minuto noté una gran somnolencia y supongo que me quedé dormido.
Desperté en una nave industrial abandonada. Estaba tirado en el suelo, vestido con mi ropa, y me dolía todo el cuerpo. Al ponerme en pie y dar dos pasos noté algo pastoso en mi entrepierna. Me bajé la cremallera del pantalón y luego los calzoncillos. Estaban muy sucios y apestaban. Las dos mujeres se habían meado y cagado en ellos y había dejado su mierda dentro antes de volver a ponérmelos.