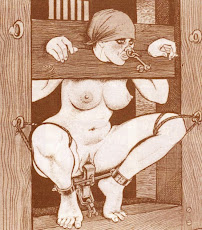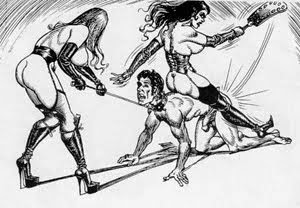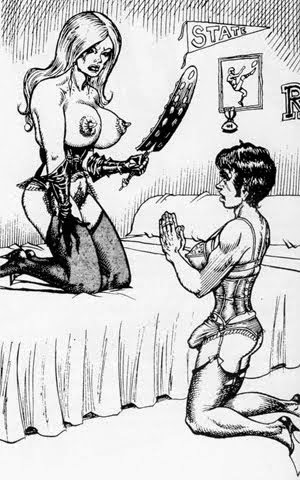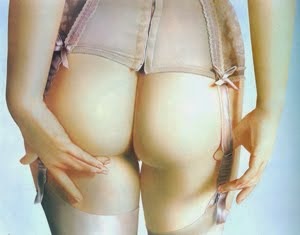Al poco tiempo de empezar a ocuparme de la limpieza semanal de la casa de Carmen y de su madre, dejé el piso de alquiler que compartía con un amigo y me trasladé a uno nuevo que me habían comprado mis padres. Cuando se lo comuniqué a Carmen, me dijo que, para celebrarlo, podíamos hacer una fiesta de inauguración en el piso.
Al poco tiempo de empezar a ocuparme de la limpieza semanal de la casa de Carmen y de su madre, dejé el piso de alquiler que compartía con un amigo y me trasladé a uno nuevo que me habían comprado mis padres. Cuando se lo comuniqué a Carmen, me dijo que, para celebrarlo, podíamos hacer una fiesta de inauguración en el piso.Nos reunimos veinte personas un sábado a las 4 de la tarde, ocho hombres y 12 mujeres. A la una de la madrugada quedábamos cuatro: Carmen, Cristina y Rosa, una amiga de Carmen a quien yo nunca había visto y a la que nunca volvería a ver, pero que iba a resultar trascendental para nuestra relación.

Habíamos bebido bastante, así que a nadie le será difícil imaginar la actitud de tres mujeres de 20 años, desinhibidas por el alcohol, hacia un hombre tímido.
Con Carmen y Cristina ya he contado cuál había sido mi relación hasta el momento, una relación de sumisión total con algo de sexualidad indirecta, como cuando me frotaban la polla por encima del pantalón para que este se mojase al correrme y burlarse de mí o, en casa de Carmen, cuando su madre me hacía vestir su salto de cama y tenía que fregar el piso con la mitad del culo y de la picha al aire.
Aquella noche, debido al alcohol, Carmen y Cristina empezaron a contarle a Rosa su relación conmigo, sin omitir las visitas al pequeño cuarto, en el que me abofeteaban, y Rosa, que ya de por sí no se cortaba, se excitó con esto, además de por el alcohol. Se sentó en el sillón y me mandó arrodillarme delante de ella.
—¿Así que eres un perrito obediente? Vamos a comprobarlo—. Sin darme tiempo a contestar me levantó la cara por la barbilla y me
 dio una bofetada. —Esta no ha salido bien, vamos a mejorarla—dijo riendo, y me pegó otro par. La última restalló y eso pareció complacerla.
dio una bofetada. —Esta no ha salido bien, vamos a mejorarla—dijo riendo, y me pegó otro par. La última restalló y eso pareció complacerla.Entonces les propuso a las otras un juego que consistía en ver quién me daba la bofetada más sonora.
Se preparaban, echaban el brazo hacia atrás y me soltaban la bofetada. Si sonaba como un latigazo, decían un ¡toma! y se partían de risa.
Cuando el juego las aburrió me mandaron ponerme a cuatro patas y se montaron las tres sobre mi espalda.
—Adelante, burrito, adelante. —me decían, y me hicieron pasearlas por todo el piso hasta que los brazos me fallaron por el cansancio y me desplomé en el suelo.
Entonces me pusieron boca arriba y se sentaron las tres sobre mí. Carmen, que ya se iba calentando, fue la que se sentó encima de mi cara, poniendo así por primera vez, aunque separados por la tela de las bragas, su culo y su coño sobre mi boca.